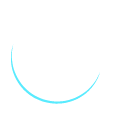Por Julián Folgar1
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los pilares centrales de los sistemas tributarios modernos: más de 160 países lo aplican y representa entre el 20% y el 30% de su recaudación total. Su eficacia recaudatoria a bajo costo lo convirtió en el instrumento más extendido para gravar el consumo. Sin embargo, en muchos países, su diseño y desempeño real siguen siendo objeto de debate.
Este artículo busca volver a las bases: revisar por qué el IVA es un buen impuesto, qué mitos rodean su presunta regresividad, cómo medir su eficiencia recaudatoria y cuáles son los principales desafíos para fortalecerlo en el caso argentino. La versión ampliada de este análisis puede descargarse aquí.
Por qué el IVA es eficiente
El éxito del IVA radica en su diseño: grava solo el valor agregado en cada etapa productiva y permite descontar el impuesto pagado en las etapas previas, evitando la “cascada” de impuestos sobre impuestos. Como destaca el reciente estudio de De Mooij , el IVA es uno de los impuestos más eficientes para generar ingresos públicos porque recauda mucho con bajo costo de bienestar, comparado a otras alternativas. Su arquitectura genera “autofiscalización”: cada agente económico tiene incentivos para exigir comprobantes al siguiente, fortaleciendo el cumplimiento. Además, al aplicar una tasa uniforme sobre una base amplia, minimiza las distorsiones entre sectores y actividades, y sobre la producción en general.
En resumen, el IVA combina tres virtudes poco frecuentes en política tributaria: suficiencia recaudatoria, neutralidad y eficiencia. En economías con alta informalidad o débil capacidad administrativa, esas cualidades lo vuelven un ancla esencial de estabilidad fiscal.
¿Es regresivo el IVA? ¿Debe usarse para redistribuir?
Aunque suele considerarse “regresivo”, la evidencia empírica muestra que el IVA no necesariamente penaliza a los hogares de menores ingresos. Estudios recientes, muestran que si se mide sobre el gasto —en lugar del ingreso—, el impuesto se comporta de forma casi proporcional, ya que los hogares de mayores ingresos consumen más y concentran el gasto formal.
Las reducciones de tasa, exenciones o devoluciones en el IVA, diseñadas presuntivamente para mejorar la equidad, suelen generar más problemas que soluciones. Estos esquemas -que podríamos llamar de “mini IVA” a bienes específicos- suelen debilitar la base del impuesto, complicar la administración y terminar beneficiando a hogares de ingreso medios y altos. En la práctica, las transferencias directas y focalizadas son una herramienta redistributiva mucho más eficaz.
La recomendación internacional es clara: mantener una tasa general uniforme y una base amplia, para que el IVA cumpla su función (i.e. generar ingresos públicos con el menor costo de eficiencia posible), y abordar la equidad desde el gasto público.
Cómo medir la eficiencia recaudatoria: el indicador "C-efficiency"
La eficiencia recaudatoria del IVA se evalúa mediante el indicador C-efficiency, que mide cuánto se recauda en relación con el potencial teórico si todo el consumo estuviera gravado a la tasa general y con cumplimiento pleno. La diferencia entre ambas cifras deriva indefectiblemente de dos fuentes: el policy gap (diseño del impuesto; e.g. exenciones o tasas reducidas) y el compliance gap (incumplimiento), que a menudo se retroalimentan
En los países de la OCDE, la eficiencia promedio ronda el 57%, con casos de excelencia como Nueva Zelanda (96%). En América Latina, Chile supera el 60%, mientras México y Colombia rondan el 40%. Argentina se ubica cerca del 47%, reflejando fuertes desafíos en esta materia, tanto por el lado del incumplimiento como del diseño.
¿Quién debe recaudar el IVA?
La teoría del federalismo fiscal recomienda centralizar la recaudación de los impuestos amplios al consumo, por dos razones.
la base es móvil entre jurisdicciones, generando competencia fiscal no deseada, y
la complejidad técnica del IVA (créditos, devoluciones, control antifraude) exige uniformidad administrativa.
En la práctica, casi todos los países lo aplican a nivel nacional y luego redistribuyen sus recursos. Más aún, desde el punto de vista de la equidad, en países grandes con heterogeneidad territorial, iniciativas tendientes a “provincializar” parcialmente el IVA —podríamos llamarlo “medio IVA” para cada nivel de gobierno— podría amplificar desigualdades regionales, dado que las bases tributarias difieren significativamente entre provincias. Sin una coordinación precisa, acuerdos más amplios sobre las áreas del gasto provincial y/o mecanismos robustos de ecualización (i.e. atender financieramente a territorios perjudicados), estas iniciativas corren serios riesgos de afectar la provisión de servicios públicos esenciales.
El caso argentino: alta recaudación, baja eficiencia y múltiples impuestos al consumo
Argentina presenta un caso atípico. Aunque el IVA aporta alrededor del 7% del PIB, su eficiencia ronda apenas el 47%. Según el último Presupuesto (2026), el policy gap representa 1,3% del PIB, concentrado en exenciones y alícuotas reducidas para sectores como salud, educación, construcción y algunos alimentos. El compliance gap, por su parte, refleja una evasión estimada en torno al 30%.
A esto se suma el principal desafío de Argentina que es la coexistencia de múltiples tributos generales al consumo: además del IVA, operan impuestos acumulativos en cascada como Ingresos Brutos (provincial, ~4% del PIB) y el impuesto a los Créditos y Débitos (nacional, 1,6% del PIB). Esta superposición encarece las cadenas productivas, reduce la competitividad y desincentiva la formalización. A su vez, los mecanismos de retención anticipada de IIBB en muchas provincias generan un costo financiero muy perjudicial para la actividad productiva.
Mientras la mayoría de los países eliminaron los impuestos acumulativos al adoptar el IVA, Argentina los mantuvo e incluso amplió. Más aún, Argentina está entre los 5 países que mas recaudan en impuestos al consumo, pero con la peculiaridad de tener una representación inusualmente alta de impuestos acumulativos (Figura 1).